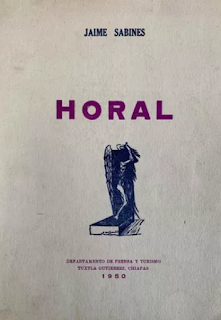Nota
inicial. No soy de cargar cuaderno de anotaciones, pero me he valido de la
herramienta “block de notas” del celular para recoger impresiones que después
servirán en la hechura de la crónica. Dado que esto de trepar información a Facebook es fundamentalmente un divertimento y no una obligación, me he dado
un cacho de las vacaciones para trabajar en la selección de las palabras y las fotos. Han pasado dos meses desde que terminó el viaje cuya crónica viene a
continuación.
Ciudad de México
Dejamos
suelo lagunero el lunes 15 de abril a las 6 de la tarde. Las dos maletas
grandes iban retacadas de ropa, libros, revistas y algunas chucherías para
regalar, lo justo para no desbordar el peso límite determinado por la línea
aérea. Llegamos a la Ciudad de México y nos instalamos en el hotel Marlowe, a
media cuadra del barrio chino, en el corazón de la capital. Pese a la temporada
baja, el hormiguero de ese rumbo parecía incesante, lleno de burócratas
mezclados con turistas. Curiosamente, el lunes de nuestra llegada se había
alcanzado una temperatura récord de calor, casi como si nosotros lo hubiéramos
arrastrado desde La Laguna. La primera noche de hotel fue atroz: la cama
pequeña que nos asignaron y el calor invencible casi no me permitieron dormir.
A la mañana siguiente pedí con cara de náufrago un cambio de habitación a cama
doble, que por suerte pudimos conseguir. Durante las tres mañanas de la
estancia en la capital el calor no dio tregua. Avancé asuntos de trabajo
(revisiones y edición) y casi en las noches caminamos los ya conocidos rumbos
de la alameda, Bellas Artes, el Zócalo y la Catedral. Comimos tacos,
enchiladas, caldos tlalpeños y demás delicias de la gastronomía chilanga. Envié
cuatro paquetes con libros y revistas por correo desde el hermoso edificio
postal, y vi tres veces a mi hija, quien por su trabajo sólo podía encontrarse
conmigo durante las noches. Así los días, salimos el jueves 18 por Avianca
hacia Bogotá. El vuelo fue espantoso, incómodo. Probé suerte con esa empresa
colombiana, pero sin duda está, en la relación precio-servicio, muy por debajo
de Aeroméxico. Los asientos no se reclinan (al menos en la nave que nos llevó a
Bogotá) y no dan nada para comer, sino que lo venden como Oxxo aéreo, con el
mismo pintoresquismo de VivaAerobús. Fueron poco más de cuatro horas de
tortura. Ya en el aeropuerto Eldorado casi perdemos nuestro vuelo de conexión.
La razón es simple: aunque el pasajero no salga del aeropuerto pierde mucho
tiempo en un filtro de revisión, como si uno no hubiera sido revisado ya en el
vuelo de salida. Está bien que en Eldorado revisen a quien entra y a quien sale
de allí, pero me parece una grosería que revisen también a quienes van de paso,
en tránsito, pues si no confían en la revisión de la ciudad de origen, ¿para
qué dejan volar a los recién llegados? Pese a las innecesarias carreras dentro
del aeropuerto, llegamos a tiempo para abordar el siguiente avión, el de Bogotá
a Santiago de Chile. También por Avianca, fue apenas mínimamente mejor que el
anterior.
Santiago de Chile, Ñuñoa,
Viña Del Mar, Valparaíso y Concón
Aterrizamos en la capital chilena al mediodía del 19 de abril, y rápido debí cambiar dólares
a pesos chilenos. Como su moneda tiene muchos ceros, el desconcierto inicial fue inevitable.
Llegamos
con un hambre de caníbales y luego de establecernos en el departamento salimos
en busca de cualquier comida. La encontramos en una pollería casi contigua al
edificio. El encargado de la tienda se asustó cuando le pedimos medio pollo
para cada uno. Nos persuadió de que era suficiente un medio pollo para los dos.
Y así fue: el medio pollo era en realidad medio guajolote y venía acompañado
por un kilo de hermosas papas a la francesa que devoramos sin mucha elegancia.
Luego de esa ingesta urgente, descansamos un poco, pues debíamos prepararnos
para mi presentación en la biblioteca pública de Ñuñoa. Ñuñoa es una comuna de
la Región de Santiago, y una comuna es algo así como una municipalidad, aunque
la verdad todavía no entiendo bien la división administrativa chilena. Llegamos
en punto de la hora luego de vivir cierta tensión sobre un taxi que tomó Vicuña
Mackenna, luego la larga avenida Irarrázaval y parecía que no llegaba, pues era
hora pico, viernes por la noche. Al fin aparecimos en la biblioteca y allí
estaban ya Diego Muñoz y Gabriela Aguilera, nuestros anfitriones, además de
varios amigos de la corporación Letras de Chile. El diálogo entablado fue muy
cordial. Hablé de mi trabajo literario y de libros y autores mexicanos, todo en
un ambiente de calidez extraordinaria. Al final, muy cansados ya, Maribel y yo
compramos lo básico en un súper para preparar unos sándwiches que también nos
supieron a milagro.
A
la mañana siguiente, la del sábado 20 de abril, Diego pasó muy temprano por
nosotros para viajar a Valparaíso, Viña del Mar y Concón, tres ciudades unidas
en la costa del Pacífico chileno. En la carretera pudimos apreciar que la
orografía de Chile casi no permite las planicies, y todo es cerros, subidas y
bajadas.
Llegamos
a Viña y paramos en la Quinta Vergara, espacio en cuyo museo tendría mi segunda
presentación, esta sobre literatura negra y literatura a secas. Antes, nuestro
anfitrión, Jorge Ramírez de Arellano, del Grupo Cultural Vórtice, nos condujo
al anfiteatro (el famoso “Monstro de la Quinta Vergara”) donde se celebra cada
año el Festival Internacional de Viña del Mar. Luego, entramos al museo del
Palacio Vergara y en uno de sus salones ofrecí mi exposición en diálogo con
Diego. Nuevamente el público se mostró muy atento a mis palabras. Al final
buscamos un lugar donde comer: lo encontramos en El Faro de los Compadres, un
restaurante con vista al aneblado Pacífico. Diego y Maribel despacharon
albacora, un pescado al parecer maravilloso, y yo no pude dejar pasar la
oportunidad para acceder a uno de los platos favoritos de Neruda: caldillo de
congrio (que es una especie de pez anguila, alargado), delicia de la
gastronomía marítima de Chile. El regreso a Santiago fue igualmente placentero,
pues la conversación con Diego es imposible que se derrumbe en la monotonía.
¿No será de interés saber que su padre homónimo, también escritor, fue
compañero de escuela y amigo de Neruda y que el mismo Diego niño conoció y
trató al Nobel chileno y a decenas de escritores más?
El
domingo se dio nuestro primer día descansado en Santiago. Decidimos ir al
estadio La Cisterna de Palestino para ver al equipo local contra la Universidad
de Chile, mi querida “U”. No pudimos entrar, el estadio es muy muy muy pequeño
y todos los boletos sólo habían sido vendidos por internet. Tampoco fue
traumático, rondamos por el entorno del estadio (los grafitis tienen una
actitud política muy combativa), compramos algún souvenir y vimos dos escenas
en las que los temibles carabineros a caballo perseguían aficionados remisos a
quedar fuera del estadio. Mejor fue tomar un taxi y alejarnos. Decidimos
entonces ir al Palacio de la Moneda, para las fotos oficiales en el santuario
laico del querido presidente Salvador Allende. Caminamos la Alameda, nombre que
los chilenos dan a la avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Comimos por allí,
pizza esta vez, y terminamos con un cafecito y una vuelta a casa con algo de
confusión, pues al ver el mapa uno sigue las calles sin saber que en Santiago,
ciudad hermosa y cosmopolita, pueden cambiar de nombre de un crucero a otro.
El
lunes despertamos otra vez temprano; a las 9 pasaría por nosotros Eduardo
Contreras, escritor de novela negra que nos llevaría a la Universidad de Chile,
donde yo conversaría con alumnos. Nos recibió la maestra Ximena Vergara, quien
amablemente había preparado un amplio abanico de preguntas sobre mi trabajo
literario. Dos horas de diálogo con estudiantes se fueron sin notarlo y sin
duda fui feliz con el interrogatorio de los jóvenes. Al terminar, optamos por
volver al departamento pues por la noche tendríamos una cena organizada para
nosotros en el restaurante Las Trancas, frente al parque de Ñuñoa, donde fuimos
agasajados por Eduardo Contreras, Cecilia Arancibia, Josefina Muñoz, Max
Valdés, Diego Muñoz y Paola Villa, entrañables amigos de la corporación Letras
de Chile que días después, en un alarde de generosidad y casi al final del
viaje, por cierto, me invistió como primer miembro honorario extranjero de la
admirada institución.
Al
día siguiente, martes 23, salimos tarde en busca de los recuerditos chilenos.
Los hallamos en la Feria Artesanal Santa Lucía, y luego de las compras y
tramitar una comida rápida subimos al cerro de Santa Lucía, una edificación
portentosa desde la cual es posible admirar la extensión plena de Santiago.
Pese a mi rodilla algo maltrecha, ascendí y junto con Maribel gozamos de las
vistas disponibles desde aquel laberinto de escaleras y hermosos miradores.
Aquí, como en todos los rumbos a los que recalamos, hice práctica de un oficio
que estudié y me apasiona sin que haya sido mi profesión, aunque secretamente
siempre quise abrazarla: la fotografía, arte que, más allá de la foto ocasional
o de la inevitable y precaria autofoto, me permite jugar con el ritmo, la
perspectiva y la composición en tercios y zonas áureas, y evitar a toda costa
los horizontes caídos, los excesos de aire mal distribuido o los pies amputados
por poquito.
Al
día siguiente, el noveno de nuestro periplo, trabajamos en casa durante toda la
mañana. Pese a la temporada del año, el sol seguía picando, así que salimos
hasta que la tarde lo mitigó. Esta vez fuimos al Parque Metropolitano, un
inmenso espacio (el cuarto bosque urbano más grande del mundo) que sirve como
pulmón de la capital chilena. Allí, subimos por el teleférico a la cresta del
Cerro San Cristóbal en cuya cumbre destaca la escultura monumental de la virgen
de la Inmaculada Concepción. La vista desde ese punto es periférica, abarcadora
de todo el valle santiaguino, urbe más poblada de edificios de lo que yo
recordaba, pues había estado allá en 2011.
Al
siguiente día fue menos agitado. Era el último en Santiago, y ante la
inminencia del viaje decidimos tomar el día con calma. Trabajé todo el día en
edición y ya muy tarde erramos para el rumbo del parque Bustamante, donde
comimos en uno de los establecimientos ubicados en la avenida Ramón Carnicer.
Por allí también compré libros. Apenas oscureció, volvimos a nuestro reducto en
la calle Gral. Jofré para preparar maletas.
Agradecidos
por la hospitalidad del país, partimos de Chile el viernes 26 de abril, nuestro
décimo día de viaje. Tomamos el Cata Internacional, asientos 1 y 2 de la parte
alta en un bus de dos pisos para tener una panorámica frontal de la cordillera
andina. Poco a poco salimos de Santiago y poco a poco se nos fue revelando el
inmenso universo de roca que nos esperaba durante seis o siete horas. El viaje
es corto, pero se alarga en función de la sinuosidad del trayecto. Lo que más
esperábamos era atravesar el Paso de los Caracoles, un zigzag de 29 curvas
cerradas a una altura de más de tres mil metros sobre el nivel del mar. Como el
trayecto es lento, pude hacer varias fotos a medida que ascendíamos aquel ir y
volver en una de las incontables montañas de Los Andes en el lado todavía chileno.
Hizo un día pleno de sol, y gracias a esto pudimos ver todas las tonalidades
cordilleranas: ocres, grises, azulados, rojizos, verdosos, púrpuras, amatistas,
una paleta apabullante de matices bajo el azul intenso del cielo. Llegamos a
Mendoza cuando comenzaba a anochecer, y allí comenzó la segunda parte de
nuestro viaje sudamericano de 2024.
Mendoza
En
la capital argentina del vino fuimos recibidos, en contraste, por el verdor
incansable de sus calles. Era otoño, pero el inusitado sistema de acequias que en
red abarca toda la ciudad, mantiene incólumes las arboledas. Nos hospedamos
frente al parque principal mendocino. Caminamos por su noche, hambrientos, y en
la peatonal Sarmiento encontramos una gran oferta de platillos. Elegimos unas
exquisitas milanesas de ternera acompañadas con “fideos”, lo que para nosotros
son espaguetis.
Al
día siguiente comenzamos tarde la visita a las cuatro plazas equidistantes de
la principal. Lo hicimos caminando, así que sólo pudimos con tres. Recalamos en
el Mercado Central, un lugar bello y limpio donde encontramos un negocio
llamado El Mercadete, donde insumimos una parrillada de lujo y una cantidad
excesiva de malbec. Allí conocimos y conversamos largamente con Barbie y
Carlos, mendocinos radicados en Puerto Madryn, a donde, así como así, nos
invitaron en un viaje próximo.
El
domingo recorrimos el bosque San Martín. Había un maratón, lo vimos un momento
y continuamos con una visita al lago. Luego comimos bifes. En la noche nos
recibió en su casa, con su familia, nuestro amigo Leandro Hidalgo, escritor.
Además de empanadas, nos regaló con un malbec espectacular de la marca
Alegoría.
Pasamos
el lunes en el armado de maletas y en trabajo en casa, y sólo salimos a comer
pizza y a preparar la salida de Mendoza. Viajamos toda la madrugada a Buenos
Aires, donde seguí con mi trabajo de edición. Caminamos un poco en los rumbos
clásicos de la Avenida de Mayo. Era de algún modo una pausa en el viaje, y nos
hospedamos en las inmediaciones de Monserrat, no lejos de la Casa Rosada, donde
el primero de mayo, por cierto, pudimos ver el aparato represivo para disuadir
la manifestación de los trabajadores, pues en este momento —la absurda
presidencia de Milei— la manifestación y la protesta públicas son allá delitos
que de entrada merecen gas, balas de goma y macanazos.
Colonia
del Sacramento y Montevideo
El
jueves 2 partimos de Buenos Aires a Colonia del Sacramento, en Uruguay. Lo
hicimos en el ferry de la empresa Colonia Express. Hacía frío, pero eso no
impidió que saliéramos a la borda para ver desde allí el avance por el Río de
la Plata. Llegamos a Colonia al mediodía, y allí pasaríamos una tarde casi
completa. Visitamos el rumbo antiguo de la ciudad, en donde, pese a mi rodilla,
ascendimos al faro que es su símbolo. De allí partimos el día 3 a Montevideo,
en bus. Lo hicimos por el sur del Uruguay, bordeando el lado charrúa del Río de
la Plata. Al llegar a la capital nos hospedamos en el Palacio Salvo, quizá el
edificio más famoso de la capital uruguaya, un espacio lleno de leyendas que
provocaron en Maribel —y en mí no— el gusto de convivir con fantasmas. Primero
tuvimos dos días soleados, y entre otros lugares, erramos por la peatonal
Sarandí, por la Rambla, fuimos al Café Brasilero (reducto archiconocido porque
allí concurría —casi vivía— Eduardo Galeano) y por el mercado de la calle
Tristán Narvaja, donde en un restaurante llamado Lo de Molina dialogamos con el
brillante escritor y cantautor uruguayo Martín Palacio Gamboa, con quien
discurrimos sobre literatura, música y política hasta llegar al intercambio de
libros; con él recuerdo un detalle que me pareció significativo de la hermandad
latinoamericana: al hablar con mutuo elogio sobre el dueto treintaitresino Los
Olimareños, mencionamos a Braulio López y Pepe Guerra, esto el 5 de mayo en Montevideo;
pues bien, el 13 de junio, un mes después, murió allá Guerra, lo que me llevó a
pensar en el sincero homenaje binacional que le tributamos en el café de la
calle Tristán Narvaja. Los dos días finales en el Uruguay fueron grises,
onettianos, plenos de una neblina que al mirar por nuestra ventana del piso 14
anulaba la anchura del Río de la Plata. No pude no pensar que estaba en la
ciudad del gran Mario Benedetti, escritor que puebla con su rostro los grafitis
de muchas paredes montevideanas, y también en la ciudad de Zitarrosa, uno de
mis ídolos de siempre, a cuya Fundación fui aunque estuviera cerrada.
Buenos Aires
Volvimos
a Buenos Aires el martes 7 ya muy tarde, otra vez en el ferry de Colonia
Express. Llegamos cansadísimos, y esta vez nos hospedamos en un edificio del
barrio Caballito, cerca del parque Centenario. Hicimos la compra de los víveres
para el consumo diario y así pasó el día 8, en el acomodo. El 9 participé en la
Jornada de Minificción de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Me
sentí muy bien recibido por un público que, pese al paro nacional de labores de
ese día, hizo una entrada numerosa a la Sala Julio Cortázar, donde se dio la
reunión organizada por Raúl Brasca y Martín Gardella. En las mesas participaron
escritores como Luisa Valenzuela, Ana María Shua, Laura Nicastro, Leo Mercado,
Claudia Cortalezzi y Dina Grijalva (mexicana). La cena colectiva se celebró en
el restaurante Juana de Oro, cerca de la Feria, en el barrio de Palermo.
Los
días siguientes tuvieron menos agitación. Fuimos un sábado al estadio Francisco
Urbano, del Partido de Morón, para ver, con Fabián Vique, Jorge Figueroa y
Ezequiel Gerace, un juego de la liga de ascenso. Tuvimos invitaciones a cuatro
programas de radio (con Daniel Ovín, Ezequiel Gerace, Víctor Hugo Morales y
Celia Carnovale, en este orden), una cena con Laura Nicastro y su esposo Quique
Ruslender, un asado dominical en casa de la escritora Celina Aste y su esposo
Maxi, una comida también dominical en casa de Andrea Burucua (donde además estaban
Figueroa, Vique, Carlos Dariel y José Luis Bulacio) y otra comida en casa de
Víctor Hugo Morales y Beatriz de Nava, su esposa, con quienes también fuimos a
comer a La Dorita de Palermo (donde por cierto nos topamos con Ricardo Darín,
en una anécdota que merece relato aparte); en la noche fuimos también con
Beatriz y Víctor Hugo al teatro Trilce para ver la puesta de Luz de gas y allí
mismo cenar, pues el Trilce tiene restaurante. Además de todo esto y más, pude
charlar en distintos cafés con amigos como Enrique Medina y Ricardo
Ragendorfer, y extrañé no poder saludar a Giselle Aronson, Fernando Veríssimo,
Sandra Bianchi y Rodolfo Chisleanschi, José Juan Zapata y Jessica Jaramillo,
Mario Berardi, Javier Ramponelli, Hugo Alejandro Gómez y Alejandro Dolina. Como
dijo Favio: otra vez será.
La
vitalidad cultural de Buenos Aires nos permitió ver varias obras de teatro, ir
tres veces al cine Goumont (amenazado como tantas otras instituciones por el
actual gobierno de allá) y comprar libros sobre todo entre los maravillosos
bouquinistas del parque Centenario, donde también visitamos el museo de
Ciencias Naturales y fuimos público del concierto de tango ofrecido por el
Quinteto La Grela, con cuyo magnífico violinista, Diego Tejedor, quedamos de
amigos.
Fue
un viaje, pues, productivo en todo sentido, pues conjugó literatura, trabajo,
vida cultural, amistad y setenta libros pescados en tres países a los que queremos
mucho: Chile, Uruguay y Argentina, a los cuales, por supuesto, siempre
estaremos volviendo troileanamente en el recuerdo y quizá, por qué no, en un
futuro no distante, de nuevo en la realidad de carne y hueso.
Nota. Texto publicado originalmente en Facebook.