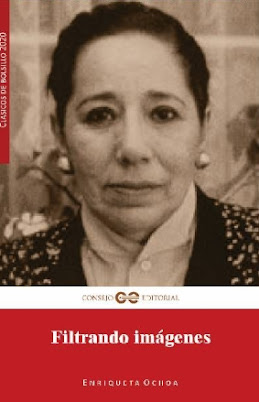Como podemos ver, todos los días
escuchamos o leemos alguna noticia relacionada con la migración. En todos los
casos, es visible el componente del dolor y de impotencia, pues con su fuerza
arrolla familias y destinos individuales. Se trata pues de uno de los problemas
internacionales —como el hambre, el desempleo y el tráfico de drogas y armas,
por citar los más salientes— más urgidos de atención. Según la ONU, “En 2017,
el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país
distinto al de su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el
mundo, frente a los 244 millones de 2015. Las mujeres migrantes constituyeron
el 48% de estos. Asimismo, se estima que hay 36,1 millones de niños migrantes,
4,4 millones de estudiantes internacionales y 150,3 millones de trabajadores
migrantes. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes
internacionales, Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y
Oceanía, el 3%”.
Estas cifras contrastan, creo, con
la indiferencia generalizada de gobiernos y ciudadanos de a pie ante el
fenómeno, hecho que quizá puede tener la siguiente explicación: los gobiernos
no quieren acercarse mucho al tema porque eso los compromete a destinar
presupuestos y a establecer políticas de respeto a los derechos humanos que en
última instancia determinen la aceptación de migrantes que luego pueden poner
en peligro el empleo y otros rubros económicos y sociales del país que recibe;
en cuanto a los ciudadanos, porque en general tendemos a invisibilizar la
situación del otro, más si ese otro es un marginado, un nadie, como el
migrante. Así entonces, para los gobiernos y los ciudadanos el migrante forzado
es un sujeto incómodo y peligroso, alguien al que debemos rechazar, un tipo que
debe irse pronto.
La migración forzada tiene un
origen variado. Se da por razones económicas, étnicas, religiosas, bélicas o
por una combinación de todas ellas, de manera multifactorial, y es tan antigua
como el hombre. Hoy, sin embargo, en esta etapa del capitalismo llamado
neoliberal, muchas sociedades se han visto marcadas por un deterioro económico
inaudito y expulsivo, lo que ha provocado que miles de seres humanos huyan para
resolver o al menos paliar su situación. Es el caso de muchos mexicanos en
relación a los Estados Unidos. De rancherías y de barrios, pero sobre todo de
las primeras, miles de compatriotas han emprendido el viaje hacia el llamando
“sueño americano”. La razón principal de
ese éxodo por goteo ha sido económica, y sospecho que en todos los casos, así
sea en los más venturosos, es decir, cuando el cruce no fue traumático y hay
parientes del otro lado, siempre hay un desgarramiento, el golpe que produce el
desarraigo luego visible en la nostalgia y el deseo de volver aunque sea
episódicamente.
El libro Empezar de Cero.
Historias de vida y experiencias en el retorno a México editado por la
Coordinación Sistémica con Migrantes y Sistema Universitario Jesuita en 2018,
nos remite al fenómeno de la migración, ciertamente, pero más específicamente
al del retorno, al “comenzar de cero” cuando por alguna razón se abre un
paréntesis en la vida del migrante o queda definitivamente clausurada. Su valor
como documento radica pues en dos méritos: por un lado, focaliza su atención en
un costado de la migración, el de la vuelta, menos estudiado y atendido que el
de la ida; por otro, no indaga de manera general o abierta, sino mediante
“historias de vida” que permiten atisbar cómo se vivieron los sentimientos
particulares de la ajenidad en suelo extraño y el shock que muchas veces imprime la reaclimatación en suelo propio.
En términos de estructura, Empezar de cero contiene tres apartados,
digamos, preparatorios: la “introducción”, los “Conceptos clave sobre la
migración de retorno” y “Contexto de migración México-Estados Unidos”. Luego, la almendra del libro, las “Historias
de vida” divididas en tres regiones: Norte (seis historias), Occidente (siete
historias) y Centro-Sur (seis historias). La estancia 4 del libro contiene los
“Análisis de los testimonios” y la 5 ha sido titulada “México frente al retorno
de personas migrantes”, a su vez segmentada en “Legislación en materia de
migrantes de retorno”, “Planes y programas gubernamentales” y “Ejecución de
planes y programas gubernamentales: perspectivas de la sociedad”. Grosso modo, visto con ojo de dron, esto
es el libro.
Un rasgo que puede ser de marcado
interés para nosotros está en el apartado Norte, pues hay tres testimonios de
laguneros (Jesús, José Luis y Rubén) que tuvieron la experiencia de la ida y la
vuelta y ahora trabajan en la Ibero Torreón. Estas y todas las historias de
vida que configuran Empezar de cero
fueron organizadas de acuerdo a un cuestionario basado en cuatro líneas de
indagación: 1. La salida del lugar de origen y el tránsito. 2. Las dificultades
para integrarse a la vida en Estados Unidos. 3. El momento del retorno y 4. Los
problemas para la reintegración en México y la vida actual de estas personas.
El resultado es un muestrario de
visiones sobre un tema que el SUJ no ha querido pasar por alto ya que implica
un acto de justicia: acoger a quienes por equis y zeta razones han vuelto a
buscar una segunda oportunidad de vida en nuestra patria.