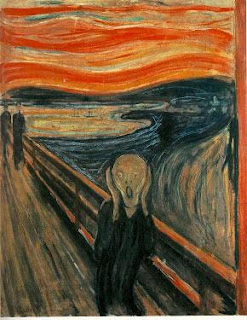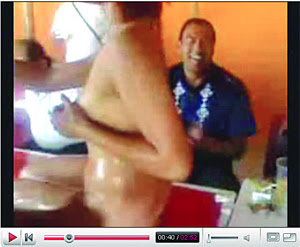Si el señor Héctor Roberto Chavero viviera, tendría hoy cien años cumplidos, pues nació el 31 de enero de 1908. Murió, como escribí el 23 de mayo pasado, el 23 de mayo de 1992. Su vida me importa porque es un amigo próximo, el canto y la guitarra que más cerca está de mis afectos. Le he oído cientos de veces y siempre termino con la misma frase: “Gracias, Yupanqui, gracias”. Así de sencillo, así de modesto el agradecimiento, pues a él, que era callado, seguramente no le hubiera gustado que uno se desmigajara en elogios, en vítores, como si en vez de cantor el hombre nacido en Pergamino, Argentina, fuera una estrella popera de las que pasan, duran un segundo y se van en medio de la indiferencia.
Hoy, entonces, estamos parados en el centenario de quien es acaso el mayor folclorista latinoamericano de todas las épocas. Lo es, creo, por el número de canciones que dejó y por el número inmenso de sus presentaciones públicas, pero más, obviamente, por la belleza, economía y profundidad de sus composiciones. Ellas no son un amasijo de palabras arrecholadas en versos, más o menos bien peinadas y listas para el consumo masivo. No. Las de Yupanqui son pedazos de vida, de experiencia, de andanza dicha desde abajo pero con una densidad de sentido rayana en la filosofía. Porque Yupanqui, o don Ata, como también lo conocemos, sabía pensar y decir, que en su caso fue el mismo acto, con una seguridad de medios capaz de resumir en dos líneas toda la amistad, o todo el dolor, o todo el aplomo que se necesita para decir verdades sin que se le noten titubeos a la palabra.
De otra manera, pero parecida en términos formales, la obra de Yupanqui me pasma como la de Rulfo: detrás de esas palabras que parecen no traer jiribilla habita un universo, una densidad de sentimientos que parece reunir todo lo que el hombre ha sentido y siente todavía cuando ama, cuando odia, cuando recuerda, cuando sueña, cuando todo. Sin despeinarse, o al menos con la apariencia de que lo suyo era fácil, lograba atrapar una idea cabal con el menor desgaste de recursos. Esa es la razón que explica lo que alguna vez me comentó un amigo no muy relacionado con tales maneras de expresar: “¿Y eso es difícil? —preguntó—, da la impresión de que no tiene chiste”. En efecto, cuando uno observa de cerca las canciones de Yupanqui sentimos que habita allí una expresión como salida a la primera, sin mayor esfuerzo, y tal vez así haya sido. Al mismo tiempo, si analizamos un poco, vemos el andar de un pensamiento que logra, como he dicho, atrapar una idea perfecta, lúcida, sin necesidad de incurrir en malabarismos retóricos. Es, para decirlo fácil, como la voz de un viejo de esos que lo saben todo y que hablan sin aleccionar, sólo cuando les preguntan algo.
Todas las canciones de Yupanqui tienen, pues, ese algo que no puedo comunicar porque es, como el aroma o el sabor, inexplicable en sentido estricto. “Yo sé que muchos dirán / que peco de atrevimiento / si largo mi pensamiento / pa’l rumbo que ya elegí / pero siempre he sido así / galopeador contra el viento // No sé si mi canto es lindo / o si saldrá medio triste / nunca fui zorzal ni existe / plumaje más ordinario / yo soy pájaro corsario / que no conoce el alpiste”. Estos y muchos otros versos como éstos son los que me inclinan a seguirlo escuchando. Por eso Borges, el eterno escéptico de todo lo que tuviera tufo popular, dijo cuando oyó la canción del caballo muerto que fue, más bien, amigo: “‘Mi alazán, te estoy nombrado’, ¡Qué bien está eso!”. Así también, a un siglo de su nacimiento, parafraseo a Yupanqui: “Mi cantor, te estoy nombrando”.
Hoy, entonces, estamos parados en el centenario de quien es acaso el mayor folclorista latinoamericano de todas las épocas. Lo es, creo, por el número de canciones que dejó y por el número inmenso de sus presentaciones públicas, pero más, obviamente, por la belleza, economía y profundidad de sus composiciones. Ellas no son un amasijo de palabras arrecholadas en versos, más o menos bien peinadas y listas para el consumo masivo. No. Las de Yupanqui son pedazos de vida, de experiencia, de andanza dicha desde abajo pero con una densidad de sentido rayana en la filosofía. Porque Yupanqui, o don Ata, como también lo conocemos, sabía pensar y decir, que en su caso fue el mismo acto, con una seguridad de medios capaz de resumir en dos líneas toda la amistad, o todo el dolor, o todo el aplomo que se necesita para decir verdades sin que se le noten titubeos a la palabra.
De otra manera, pero parecida en términos formales, la obra de Yupanqui me pasma como la de Rulfo: detrás de esas palabras que parecen no traer jiribilla habita un universo, una densidad de sentimientos que parece reunir todo lo que el hombre ha sentido y siente todavía cuando ama, cuando odia, cuando recuerda, cuando sueña, cuando todo. Sin despeinarse, o al menos con la apariencia de que lo suyo era fácil, lograba atrapar una idea cabal con el menor desgaste de recursos. Esa es la razón que explica lo que alguna vez me comentó un amigo no muy relacionado con tales maneras de expresar: “¿Y eso es difícil? —preguntó—, da la impresión de que no tiene chiste”. En efecto, cuando uno observa de cerca las canciones de Yupanqui sentimos que habita allí una expresión como salida a la primera, sin mayor esfuerzo, y tal vez así haya sido. Al mismo tiempo, si analizamos un poco, vemos el andar de un pensamiento que logra, como he dicho, atrapar una idea perfecta, lúcida, sin necesidad de incurrir en malabarismos retóricos. Es, para decirlo fácil, como la voz de un viejo de esos que lo saben todo y que hablan sin aleccionar, sólo cuando les preguntan algo.
Todas las canciones de Yupanqui tienen, pues, ese algo que no puedo comunicar porque es, como el aroma o el sabor, inexplicable en sentido estricto. “Yo sé que muchos dirán / que peco de atrevimiento / si largo mi pensamiento / pa’l rumbo que ya elegí / pero siempre he sido así / galopeador contra el viento // No sé si mi canto es lindo / o si saldrá medio triste / nunca fui zorzal ni existe / plumaje más ordinario / yo soy pájaro corsario / que no conoce el alpiste”. Estos y muchos otros versos como éstos son los que me inclinan a seguirlo escuchando. Por eso Borges, el eterno escéptico de todo lo que tuviera tufo popular, dijo cuando oyó la canción del caballo muerto que fue, más bien, amigo: “‘Mi alazán, te estoy nombrado’, ¡Qué bien está eso!”. Así también, a un siglo de su nacimiento, parafraseo a Yupanqui: “Mi cantor, te estoy nombrando”.