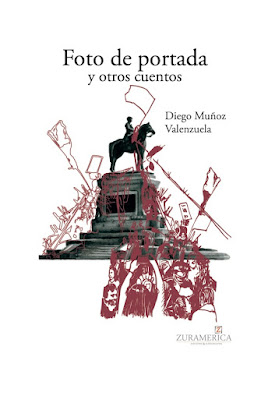Tremendo
sentido del ritmo cuentístico, de la administración de detalles, del flujo
zigzagueante de la descripción, la narración y el diálogo. Humor en la pintura
física y psicológica de los personajes y elección perfecta de las peripecias.
Hábil sostenimiento de la tirantez que requiere el suspenso, suministro preciso
de guiños históricos y políticos, eficacia en el punch conclusivo de las
historias. Estilo alusivo, no explícito, al referirse a la situación de Chile
en los horribles tiempos de la opresión dictatorial y la cacería de
refractarios, es decir, dominio en el arte de bordear lo político-social sin
incurrir en la prédica ideológica. Las anteriores son algunas de las malicias
literarias de Diego Muñoz Valenzuela (Constitución, Chile, 1956, en adelante
DMV), autor de cuentos de pecho ancho, amplios y a la vez apretados, rotundos,
sin cascajo.
Parecen
demasiadas virtudes juntas, pero las tiene y las exhibe sin escatimar destreza
en Foto de portada y otros cuentos (Zuramérica, Santiago de Chile, 2020,
159 pp.), libro que en 2003 apareció con el título Déjalo ser (FCE,
colección Tierra Firme, 165 pp.) y desde hace poco, en busca de nuevos
lectores, reanudó su andadura editorial. Es, claro, el mismo libro, sólo que
con otra portada, otro título, otro ordenamiento de los cuentos, un oportuno
prólogo de Rodrigo Barra Villalón y algunos retoques sólo detectables, creo,
con un cotejo de ambas ediciones. El único asegún que le pondría a esta
nueva salida es el reacomodo de las historias, pero esto es prácticamente nada
frente al dechado de libro de cuentos que Zuramérica puso en recirculación
durante el año de la pandemia. La mayoría de los cuentos son para mí, sin
discusión, modelos del género tal y como podemos entenderlo si lo asumimos con
rigor, como arquitectura gobernada con los ojos abiertos y no como mero chorreo
de lirismo o acumulación deshuesada de situaciones. Al menos en su costado de
narrador realista, siento que hay un aire de Ribeyro en el chileno que aquí me
ocupa.
Hijo
de los escritores Diego Muñoz y Inés Valenzuela, DMV es autor de más de veinte
libros; entre otros, de Nada ha terminado, Ángeles y verdugos, De monstruos
y bellezas, Las nuevas hadas, Microsauri, El tiempo del ogro, Todo el amor en
sus ojos, Ojos de metal, Entrenieblas, El mundo de Enid. Además, ha sido
incluido en más de cien antologías de relatos en Chile, España, Bulgaria,
Rusia, Ecuador, Argentina, México, Colombia, Italia, Islandia, Canadá, Croacia,
Estados Unidos y otros países. Cuentos suyos han sido traducidos al croata
(incluido el volumen Lugares secretos, en 2009), francés, italiano,
ruso, islandés y mapuche; su novela Flores para un cyborg fue
publicada en España (2008), Italia (2013) y Croacia (2014). Ha obtenido
numerosos reconocimientos, participado en decenas de congresos, encuentros y
ferias del libro, y trabajado como ingeniero (carrera que estudió), profesor
universitario, coordinador de talleres, antologador y promotor cultural. Es
presidente de la corporación Letras de Chile.
Haré
una revista en caída libre de cada cuento, pero antes quiero subrayar dos o
tres líneas generales, rasgos que atraviesan todas o casi todas las piezas.
Primero, que ocho de las diez pueden quedar arracimadas en un haz, lo que da
unidad al libro. Siento que dos de ellas, por razones que señalaré en su turno,
escapan por su tema de la orientación mayoritaria. Segundo, que en el conjunto
de ocho que he mencionado destaca el uso del recuerdo como dinamo de los
relatos; los protagonistas viven en un presente que con alguna facilidad
podemos ubicar en los noventa y desde allí se remontan a retrospecciones
setenteras. Este racconto permite saber que en casi todos los casos, por
no decir que en todos, se evoca una juventud inmersa en la tensión que
provocaba su apetito de libertad intelectual y sexual puesto en contraste con
los usos y costumbres de la satrapía atornillada al poder desde septiembre de
1973. Tercero, y esto se liga a otra estrategia de DMV: que carga la tinta de
su interés en las experiencias de los personajes, los retrata en su vitalidad, en
sus excesos, en su voracidad cultural, en su desorientación, en sus bromas, en
sus titubeos, en su inmadurez y sus arrebatadas preocupaciones por el mundo inmediato
que les cupo en (mala) suerte, y deja como fondo, con sutileza y precisión para
no resbalar hacia el precipicio del panfletarismo, las alusiones a la tiranía.
Según recuerdo —digo esto como ejemplo—, una sola vez se menciona el apellido del
Déspota, pero uno como lector entiende que la mancha venenosa de su “gobierno”,
por llamarle de algún modo, permeaba todo el luengo país las 24 horas de
aquellos días aciagos. Recorro ahora sí cada uno de los cuentos.
“Foto
de portada” es un relato político genial. Sabemos que se ubica en el 77 por la
mención al acto del cerro de Chacarillas (en el que participó, por cierto,
Nelson Sanhueza, futbolista que pasó por varios equipos mexicanos), y cuenta
una revuelta estudiantil en la Universidad de Chile. El personaje narrador,
Arancibia, un estudiante de ingeniería que casi podemos considerar alter ego
del autor, recuerda, a partir de una foto de portada de El Mercurio, al Guatón
(esto en Chile significa “barrigón”, “panzón”, “tripón”) Alvarado y a Vicente,
dos jóvenes que se destacaron contra los carabineros en un encontronazo universitario.
El relato describe el horror represivo y el coraje de los estudiantes que
reclamaban otro estado de cosas para el país apuñalado por el generalote, sus
esbirros y sus “sapos” (espías). Es un cuento con todos los atributos del
género, además de cinematográficamente vertiginoso.
Relato
que rompe un poco con la tesitura de las ocho piezas que mencioné como afines, “Apuntes
para una historia siniestra” es una especie de utopía despiadada, o más bien de
antiutopía. Cierto tipo adicto al dinero hace negocio con una anciana
millonaria: produce para ella una pomada hecha de grasa humana. La sustancia es
capaz de abolir las arrugas y por ello alargar al menos la apariencia juvenil.
El protagonista, Matías de nombre, se vincula con un químico corrupto para fabricar
en serio y en serie la grasa milagrosa derivada de cadáveres humanos. El texto
es una especie de parábola de la ambición, de la voracidad empresarial como
aplanadora de cualquier prurito ético, nada muy lejano de la mentalidad
neoliberal puesta en boga durante los ochenta.
En
“Déjalo ser” DMV sabe mostrar/esconder la información necesaria para que el relato
mantenga in crescendo el interés, el aura de amenaza que apetecía Carver
para los buenos cuentos. Ramsey, el protagonista, es un excelente asesor
empresarial, una “estrella de la consultoría”. El cuento es narrado por un
compañero de trabajo, quien reconoce su profesionalismo y su éxito. Un día
Ramsey pasa de ser alegre a tristón, cuando ya no puede más con un sentimiento
oprimente relacionado sin duda con su condición (algunos le llaman
“preferencia”) sexual. Se lo revela al narrador. Ramsey desaparece y uno siente
que las alusiones a la canción de Los Beatles, que da título al cuento, tienen profunda
validez. Humor, sentido de la realidad, conocimiento del interior humano,
malicia en la disposición de las peripecias: todas las virtudes de DMV en un
relato.
“Ojos
un poco perdidos” narra el encuentro de Monique y Leo. Beben bitters y
recuerdan su ya larga amistad. En el fondo está la dictadura, el negror del
terrorismo de Estado que deja márgenes muy estrechos para ejercer una felicidad
algo desesperada. Leo apetece desde siempre a su amiga, está obsesionado con
sus tetas. Dialogan, recuerdan, pero lo que avanza debajo de la conversación es
el acercamiento sexual luego de una larga postergación. Saben que lo resultante
de un encuentro es la infelicidad, el dolor. Ambos están como marcados por la
urgencia y la anticipada derrota de la alegría. Aquí como en la mayoría de los
cuentos hay leves referencias al momento en el que viven los personajes: el
trasfondo es, ya lo dije, la dictadura, y los personajes son jóvenes que se
mueven entre el instinto y la racionalidad, y saben que tienen poco margen de
maniobra para disfrutar de sus vidas, del erotismo y el arte, que son casi
clandestinos en ese marco social.
Más
que triste, tristísimo es el cuento “Mirando los pollitos”, aunque no deja de
estar impregnado del humor a veces acre de DMV. Cárdenas es un oficinista de
provincia instalado a pujidos en la capital chilena. Casado y con dos hijos
pequeños, con sacrificios levantó una casa que, precaria y todo, es un reino si
nos atenemos a sus expectativas de origen. Un día lo echan del trabajo y con la
liquidación sobrevive algunos meses si decir a su esposa que ha sido centrifugado.
Deambula por la ciudad y busca sin fruto un nuevo empleo. Está ya casi al borde
del cataclismo, aletargado en un parque, cuando aparece un tipo embutido en una
botarga, el animador publicitario del pollo Roky, “el mejor de todo el Pacífico
Sur”, quien lo convida a disfrazarse; con este empleo ínfimo y tragándose la
sensación de ridículo, Cárdenas logra salir un poco del infierno de las deudas.
Cierto día lo invitan a animar como botarga en una fiesta, y ese hecho detona
una novedad. Es un cuentazo armado, como otros de DMV, in extremas res, de modo
que desde el comienzo de la historia ya estamos instalados en el desastre del
personaje.
“Yesterday”
es otro gran cuento. Emilio, un joven estudiante de ingeniería y militante
clandestino, se enamora de una mujer seis años mayor que él, Isabel. Tienen
encuentros fugaces, no asientan nada firme, pero cada vez que se ven estalla el
deseo. Esta historia revela lo destructivo de la rutina en pareja y lo feliz
que puede ser el ser humano en los encuentros no burocratizados. La historia se
ubica en el Chile del 76, así que allí campean los toques de queda, la
persecución y el pavor a la degollina convertida en política pública. En medio
de eso se tenía que colar la vida, el sexo, la aventura, como lo saben los
protagonistas.
Luego
viene “Vientos de cambio”, pero no lo juzgo el cuento más eficaz. Está escrito
en clave de parábola. Un tipo anodino, de rostro convencional, quien representa
a la sociedad chilena agraviada, sale a manejar y padece abusos. Trae un auto
con el que inicia su desquite. El principal, atentar contra el general Lareen y
comenzar allí el cambio: no permitirá más abusos contra la libertad de
circulación. Parece qué tal es el símbolo encerrado en esta extraña historia.
“Adagio
para un reencuentro”. Tremendo relato. Trata sobre el reencuentro imposible en
San Francisco, California, con el padre muerto y también acosado por opositores
políticos; la historia se mueve en una franja de realidad-irrealidad (más,
claro, en la segunda que en la primera) en la que se da el recuento de lo
compartido entre padre e hijo, un diálogo en el que reviven, entre otros
asuntos comunes para los dos, “huelgas obreras y esperanzas fallidas”. Es un
gran cuento fantástico, urdido con el fondo del “Adagio de Barber”. No sé dónde
la leyó, pero esta es una pieza narrativa venerada por mi amigo Daniel Lomas,
escritor, y lo entiendo y adhiero a su admiración.
Un
cuento que no empata con el tema y el tono con los anteriores es “El día en que
todo se detuvo”. Plantea la sorpresa de llegar a un día en el que amanece y no
funciona ningún aparato. Nada explica el fenómeno. Esta especie de distopía se
ubica en la casa de Alberto, su esposa y sus hijos pequeños. Entre sorprendidos
y resignados, ven que nada echa a andar. Los teléfonos no funcionan, los autos
no encienden, todo ha quedado sin energía. Tratan de llegar a la escuela y la
oficina, pero no hay transporte. Sin tragedia aparente, se resignan todos a
seguir una vida más serena y vinculada a la naturaleza. Este cuento
desconcierta un poco en el conjunto, se siente algo edificante, con una
moraleja acaso no muy soterrada, lo que podría ser juzgado como lunar en un
grupo de cuentos sin tal rasgo.
Por
último, “Después de treinta años” cuenta la historia de un reencuentro de
amigos cincuentones. Es de mis textos favoritos en el menú. Fueron adolescentes
en el periodo del Golpe que, obvio, también les cagó la vida. El
narrador-testigo (Diego Núñez, escritor, alter ego menos disimulado del
autor) describe el caso de Lucho, quien se fue a España y está de paso por
Chile luego de treinta años. Es la época de las fiestas navideñas. Rememoran
andanzas, “la diáspora” tras el ataque a La Moneda, sucesos relacionados con la
represión, amigos muertos (Héctor). Es un cuento ejemplar, pues debajo de su
humor asordinado —el retrato de los personajes es impecable— se desliza como
pesadilla el recuerdo de la dictadura y su contracara: el heroísmo. Este es,
como observé hace algunos párrafos, el único que menciona por su apellido al tiranosaurio
de Valparaíso.
En
el prólogo, Rodrigo Barra tiene razón al comentar que como editores se
preguntaron si era pertinente “volver a publicar el libro, pensando que tal vez
sería extemporáneo y no se ajustaría a los nuevos tiempos. ‘Ha corrido mucha
agua bajo el puente desde que Déjalo ser vio la luz’ —nos dijimos”. Me
da gusto que Zuramérica haya consumado, ahora con otro título, esta reedición
precisamente por ser, o al menos parecer, un libro extemporáneo. Con él, los
jóvenes lectores, sobre todo ellos, podrán asomarse a un mundo que en efecto
comparten, el de la inquietud sexual, cultural, académica, pero también a otra
realidad lamentablemente desplazada hoy por la potencia de la banalidad digital
que ha hecho del compromiso político un bochorno como no lo fue, como no podía
serlo, para la juventud que nos mira desde las páginas de Foto de portada y
otros cuentos de factura compacta y sin detalles librados al azar.