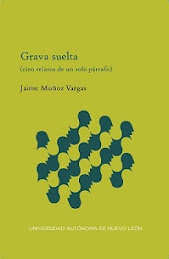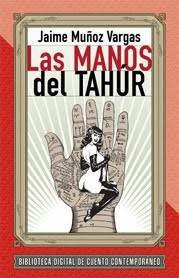Parece, así lo imagino, que era
como Zidane, un bailarín obligado a vivir en el cuerpo de un basquetbolista, un
jugador de esos en los que la estampa grandulona no parecía coincidir con la
posesión de habilidades extraordinarias para el desempeño futbolístico. Me
refiero a Tomás Felipe Carlovich (Rosario, Santa Fe, Argentina, 1946), alias el
Trinche, futbolista que en las décadas de los setenta y ochenta jugó
mayoritariamente en equipos ínfimos y sin embargo se convirtió en una leyenda
cuyas borrosas hazañas han sido contadas en entrevistas, documentales,
periódicos y, ahora, en el libro Trinche.
Viaje por la leyenda del genio secreto del fútbol, de la mano de Tomás
Carlovich (Planeta, Buenos Aires, 2019, 197 pp.), escrito por
Alejandro Caravario.
Sospecho que la fama mundial del
Trinche es resultado, principalmente, del impulso que a ciertos personajes ha
dado la aparición de internet. Antes de YouTube era casi imposible que una
historia como la suya desbordara la periferia de un barrio, de una ciudad, acaso
de un país. Hoy, gracias a la permanencia 24/7 y el acceso gratuito a los
productos audiovisuales, muchos han dado, como yo, con la vida de este
personaje. Como lo cuenta Caravario en sus páginas, el Informe Robinson, programa deportivo
español, compiló en uno de sus documentales la evidencia casi incontestable
para demostrar que el Trinche fue uno de los más grandes. Ciertamente no hay
imágenes que lo prueben, y ya sabemos que en este tipo de debates no es posible
hacer afirmaciones categóricas si no se ve el desenvolvimiento contante y
sonante del elogiado. Si digo, por caso, que Pelé es Pelé; o Maradona,
Maradona; o Cruyff, Cruyff, es porque tengo a merced imágenes que soportan, sin
margen para la controversia, lo asegurado. ¿Pero qué pasa con un exjugador como
el Trinche, de quien las imágenes sobre su calidad sólo sobreviven en la cabeza
de quienes lo vieron in situ, en la cancha? Sin imágenes, lo que se diga
sobre él siempre será sospechado de embuste, de exageración, de lo que sea,
menos de verdad incontrovertible.
Como muchos, reitero, llegué a la
fama del Trinche gracias al Informe Robinson
puesto en YouTube. Caravario habla de algunos sujetos que, igual que yo, vieron
ese documental y de inmediato soñaron con conocer a la leyenda sin que les
importara la susodicha carencia de imágenes. Algunos, cuenta el biógrafo,
viajaron de inmediato a Rosario, la ciudad donde vive el Trinche, para
conocerlo, para certificar, al menos con el saludo de manos, que alguien así de
grande tiene en realidad entidad física. En efecto faltan imágenes de sus
jugadas sobre el terreno de juego, pero el documental subsanó tal laguna con un
recurso que apuntala lo que se supone fue Carlovich: en entrevistas que discurren
a trancos van pasando testigos reales, hombres que vieron la maravilla, algunos
muy conocidos como Menotti, Pékerman y Valdano, entre otros obviamente
argentinos. Gracias pues a sus palabras, uno termina por aceptar la
consistencia del fantasma: Carlovich fue tan bueno que quienes tuvieron la
fortuna de verlo lo recuerdan como un todopoderoso sobre la cancha, un jugador
que de haber vivido otras circunstancias —por ejemplo, un representante que
cuidara a garrotazos su carrera— sería hoy algo parecido, quizá, aunque suene
hiperbólico, a Messi, otro rosarino.
Pero eso no ocurrió, y encontrar la
razón de la leyenda, desentrañar el misterio que se esconde tras el fracaso romántico
del Trinche, es lo que emprende Caravario. No articula su texto, como podría
pensarse, en clave estrictamente biográfica. De hecho, más que una biografía,
el autor acomete el estudio de la leyenda que envuelve a Carlovich. ¿Es cierto
o no todo lo que se dice sobre él? Por supuesto, para develar el enigma repasa
la trayectoria del Trinche, su accidentada y al parecer deslumbrante andanza
por equipos que a durísimas penas son conocidos en la Argentina. El libro es
entonces una mezcla de tres recursos: entrevistas directas (a sus compañeros, a
exfutbolistas que por casualidad lo acompañaron en el terreno de juego, a
exentrenadores, a rivales en la cancha, a fanáticos del Trinche antiguos y
modernos, a periodistas y al propio protagonista de esas páginas); el segundo
recurso se basa en documentos periodísticos de todo tipo, tanto impresos como
audiovisuales, y, por último, ciertos trazos interpretativos, con tono
marcadamente ensayístico, del propio Caravario.
La urdimbre de esos tres hilos va
creando una idea de lo que fue Carlovich. Nunca, sin embargo, es perfectamente
claro aquel pasado, como si todo se confabulara para mantener en estado gaseoso
las razones de la admiración y la leyenda. El mismo Trinche, por sus
declaraciones monosilábicas, vagas, imprecisas, modestas y demás, parece
alimentar el carácter aneblado de su historial futbolístico. De cualquier modo,
su figura atrae porque representa algo así como la anarquía en un mundo lleno
de controles y de cálculos, es decir, que el Trinche, pese a su talento o
precisamente por él, jamás se dejó atar por el gobierno de la disciplina y la
búsqueda de éxito, rasgos del futbol ya bien establecidos en aquella época.
Fue, y sigue siendo para muchos, un superdotado que dilapidó el talento que le
cupo en suerte porque lo suyo era jugar, tal vez divertirse, no atropellar
estadísticas ni engordar cuentas bancarias.
Entre las numerosas y, creo,
atinadas aproximaciones de Caravario a la leyenda, observa, siguiendo a Roland
Barthes, que “es lícito tomar al Trinche también como un mito realista y
utópico. (…) Quizá toda la energía colectiva invertida en la biografía
exagerada de Carlovich pretende actuar como equilibrio simbólico. De un lado,
el podio del dinero que domina el deporte. Del otro, una versión corregida y
aumentada del potrero, ese territorio edénico que se enarbola como origen del estilo
argentino. Origen de la habilidad, la picardía y el coraje. Y también como
bastión de la pureza, donde se juega a la pelota por amor a la pelota”.
El caso es que, vistos los ires y
venires de Carlovich, sus desconcertantes indisciplinas, sus partidos de genio
en equipos menores, da la impresión de que nunca aspiró al profesionalismo en
serio, sino a una suerte de permanente querencia por el llano que lo vio nacer.
Sus éxitos, los partidazos que dio según lo propalado por sus evangelistas, la
invención del “doble caño” y otras maravillas de la mecánica corporal con el
balón, brillaron en la penumbra de ligas de ascenso, desprovistas incluso del
mínimo glamour que confiere el registro vidográfico. El equipo de sus
amores, Central Córdoba, de la ciudad de Rosario, jamás ha estado a la altura
de Central o Ñuls, pero allí desplegó un talento que atrajo multitudes. “Esta
noche juega el Trinche”, dicen que decía la afición cuando, azorada y en masa,
iba al estadio para ver qué nuevo conejo sacaba de la chistera aquel mago de la
media cancha. De eso no hay, hasta ahora, ni diez segundos de video; no existen
incluso del partido que podría ser señalado como cumbre en su carrera, un
choque amistoso entre la Selección Argentina, que se preparaba para el mundial
del 74, y un combinado rosarino articulado de manera exprés con cinco jugadores
de Rosario Central, cinco de Newell’s y uno de Central Córdoba, el Trinche.
Aquella mitológica tarde, en match disputado sobre el pasto de Ñuls,
los jugadores rosarinos ganaron 3-1 al seleccionado nacional. Como es
previsible en los cuentos de hadas, la cenicienta Carlovich fue, según la
prensa, el mejor jugador.
Ni con eso, lamentablemente, el
Trinche pudo cambiar la ruta de su destino. Al final, como se puede comprobar
en el Informe Robinson, la
leyenda creció y creció, primero de boca en boca, gracias a los testigos de
Carlovich y después gracias a los testigos de los testigos de Carlovich, y
luego, ahora mismo, por el efecto multiplicador que producen los buenos dramas
en internet. El video multicitado en este recorrido concluye con Carlovich
tratando de digerir la imposible posibilidad de volver a una cancha. La
garganta se le cierra, los enrojecidos ojos se le encharcan, y en ese rostro
vemos que en efecto hay un estrujón de la nostalgia; algunos podrán
interpretarlo como llanto por lo no realizado; otros (también considero viable
esta lectura), simplemente por la imposibilidad de volver a la diversión de la
pelota.
Alejandro Caravario dialogó con el
admirado/¿malogrado? Carlovich, y quizá de antemano sabía que no hay
explicación capaz de dejar sin arrugas semejante leyenda. En su mejor momento,
al Trinche se le abría una puerta y misteriosamente entraba, hacía todo bien,
deslumbraba, y poco después, sin motivo aparente, salía y la cerraba. Según se
sabe, tuvo oportunidades de jugar en equipos grandes, pero siempre pasó “algo”.
En la página 174, Tomás Felipe Carlovich declara esto a Caravario, una frase
que bien puede resumir todo lo ocurrido: “Es que cuando sos joven pensás que el
fútbol te va a durar toda la vida”.