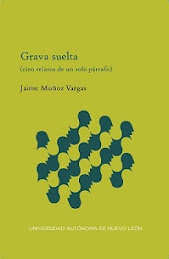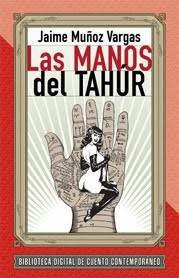Hace poco dije en Ciudad Lerdo
que estudié la secundaria en Ciudad Lerdo, en la benemérita federal Ricardo
Flores Magón. Muchas anécdotas conservo, así sea en forma algo nebulosa, de
aquellos tres años que durante varios lustros consideré los más felices de mi
vida. Fue la adolescencia, el despertar a la libertad que por fortuna pudimos
disfrutar sin el amago de la violencia. Hablo del 76 al 79, La Laguna era un
paraje más tranquilo que el edén y ningún padre en sus cabales podía coartar el
derecho de sus hijos a moverse donde les pegara (a los hijos) su reverenda
gana.
Sé que no era así, que padres
había y sigue habiendo de todos los pelajes, pero los míos fueron sumamente
laxos. Tuve la suerte de ser el segundo hijo de siete, así que tal vez por eso
quedé al margen de toda vigilancia carcelaria apenas crucé la barrera de los
doce años. Desde entonces, o poco antes quizá, me he movido por donde ha sido
posible sin mayor limitación que la prudencia y la disponibilidad de plata. La
calle fue pues mi acervo, la biblioteca donde leí los gestos que mejor puedo
interpretar de la realidad que me ha cabido en suerte.
Una de las vagancias más
pesadas ocurrió numerosos sábados en mi época floresmagoniana. Junto con mis
compañeros de Lerdo y de Gómez Palacio organizábamos expediciones a pie (sólo una
vez lo hicimos en bicicleta, y estuvo peor) hasta el paraje conocido, no sin
engolamiento, como Parque Nacional Raymundo. Éramos cerca de diez mocosos, y
como yo me mudé de Gómez a Torreón en 1977, residía más lejos de Lerdo que los
demás. Acordábamos salir de la casa de Héctor Macías, un compañero que vivía a
una cuadra del mercado lerdense. Nos reuníamos allí como a las nueve de la
mañana, así que yo salía desde las ocho para estar a tiempo.
No bromeo si agrego que mi
madre jamás tuvo miedo a las andanzas de su segundo hijo. Me tenía una
confianza absoluta, y lejos de temer desaguisados me preparaba algo de comer
para llevar: dos latas de atún, un paquete grande de galletas saladas, un jugo,
dos manzanas y, obvio, un abrelatas, pues en aquellos tiempos nadie había
inventado el sistema destapafácil. Mi madre creía pues en mi necesidad de
jugar, y apoyaba con su habitual generosidad todos mis pintas.
Todavía hoy parece demasiado:
de la colonia Nogales (sita a la altura de la Soriana Constitución, en Torreón)
hasta Raymundo era un trote significativo: en bus hasta Lerdo (casi una hora) y
luego a pie desde el mercado lerdense hasta Raymundo. Yo salía a las ocho de la
mañana y regresaba a las ocho de la noche. Era mucho tiempo en la calle para un
verijoncillo de trece años, pero todo parecía normal.
En uno de aquellos sábados
llegué a Lerdo con mi bastimento de ley, lo de siempre, el atún y el etcétera
que me acercaba la solidaridad materna. Emprendimos el camino a Raymundo y
pasamos, obvio, por la “Curva del Japonés”, famosa porque allí se había matado
media humanidad en accidentes de coche. Ya en Raymundo hicimos lo acostumbrado:
platicamos, dijimos obscenidades, fumamos Fiesta suavecitos o Baronet
(ambos ya desaparecidos), vimos el río y echamos la nadada de rigor,
siempre con toda la ropa puesta, siempre en el agua chocolatosa que servía para
favorecer la agricultura lagunera, nunca dependiente del temporal sino de
aquella corriente guiada por el ingenio humano.
Lo común era que al mediodía
todos sacáramos las viandas para, claro, comer. No dije que mi madre nunca me
falló, que siempre hice esos recorridos con algo de pipirín a la mano. Eso no
ocurría con mis compañeros: a veces uno llevaba algo, a veces no, y se atenía a
la vianda ajena. Se dio el caso entonces, en aquella expedición, de que al
reunirnos para comer nadie llevara ni un rábano, salvo yo. La escena fue
pavorosa: diez pubertos hambrientos devorando dos latas de atún, un paquete de
galletas, un jugo y algo de fruta. Por supuesto, nos tocó una migaja per
cápita. Era mediodía y no teníamos nada, no había tiendas a la vista y aunque
las hubiera: ninguno traía dinero.
Resistimos dos, tres horas
más en ese tenor, nadando, platicando, todo sin una cantidad digna de alimento
en las tripas. Eran las cinco de la tarde cuando emprendimos el regreso.
Tomamos un caminito de terracería; a la distancia vimos que una troca levantaba
polvo, alejándose. Recuerdo que comenzamos a platicar sobre comida bajo el sol
despiadado de la comarca. Era lo único que cargábamos en la mente, pues muchos
ni siquiera habían desayunado y nadie ignora que la natación eleva a cotas de
escualo el ansia de tragar.
El sendero, una serpiente de
polvo en medio de alfalfares, era largo y en una de sus sinuosidades se hizo la
luz. La palomilla avanzaba cabizbaja cuando un compañero, no recuerdo quién,
vio un bultito de papel laminado. Lo levantó, dos o tres nos acercamos,
descubrió un poco la orilla de la lámina y lo que vimos fue asombroso: como dos
kilos de carne perfectamente asados. Nos preguntamos qué era eso, por qué
estaba allí. Conjeturamos sin más que se había caído o lo habían tirado de la
troca que levantaba polvo a lo lejos, cuando comenzamos el regreso. La troca ya
no estaba a la vista, así que el paquete era nuestro. Pensamos que la carne estaba
envenenada o descompuesta. Estuvimos a punto de tirarla, pero uno de mis
compañeros se atrevió a probar un pedacito: su cara fue de total aprobación.
Así comenzamos todos a tomar, con inelegancia cavernícola, fragmentos de ese
maná enviado por el dios de las carnes al carbón. Supongo que nos tocó de a
dos o tres cachos por cabeza, lo suficiente para paliar el sufrimiento de
nuestros estómagos.
Volvimos haciendo todo tipo
de razonamientos sobre la aparición del paquete, y lo que se impuso como
solución al enigma fue que los tipos de la camioneta traían parrilla, estuvieron
asando carne y en una vuelta del camino perdieron el bulto salvador.
Reproduzco está anécdota 35
años después de que la viví, y es lo más parecido a la sobrenaturalidad que he
visto en mi vida, por eso decidí titularla “El milagro de la carne” (asada, en
este caso).