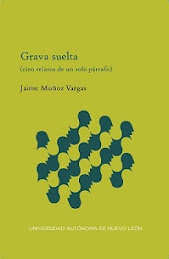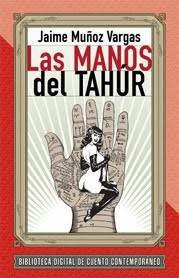No existe, pero podemos habilitarlo y tendrá como definición algo aproximado a esto: narración breve sobre un hecho gracioso, interesante, divertido, insólito y, sobre todo, real. Me refiero al género "anécdota". A paso muy lento, sin plan preciso, con el nulo rigor que es del caso, he escrito un puñado de anécdotas y algunas pocas, no recuerdo cuáles ni dónde, ya las he publicado. No sirven para nada, salvo quizá para extraer una tenue sonrisa, pero sobre esto no abrigo ninguna expectativa, pues el lector es heterogéneo y voluble. Pase lo que pase, iré cargando algunas en el blog. Todas tienen la característica principal de la definición que no sin vacilar (en el sentido mexicano del verbo) propuse arriba: son reales, aunque pueden ser leídas como viles mentiras, da lo mismo. Nuevamente agradezco cualquier forma de difusión que ustedes gusten hacer a los misceláneos posts de Ruta Norte. Si estorban en su muro de Facebook o en su bitácora de tuiter, si ustedes sienten que es rutinario, necio o abusivo lo que envío, tienen la legítima potestad de omitirlo y/u omitirme:
La indecencia
¿Cómo contar esta anécdota sin que la pena me rebase? Es difícil. Lo intentaré: ciertas palabras son casi inútiles para la literatura. Una de ellas, pedo, la he visto escrita sólo en tres o cuatro libros. La leí en la traducción a “Metrocles, cínico”, relato de las Vidas imaginarias de Marcel Schwob; lo vi también en Trópico de cáncer, la mejor novela de Henry Miller; también en la novela Las jiras, de Federico Arana; y muchas veces, claro, en las obras satíricas de Quevedo. Creo que esta palabrita asusta y nos parece intrínsecamente antipoética porque remite a un efluvio corporal generalmente restringido por la buena urbanidad. Cuando no está de por medio una estrecha y hasta confianzuda amistad, o cuando no hay apretado lazo sanguíneo, nadie profiere delante de otro esas frecuentes erupciones gastrointestinales. Antes bien, las reprimimos con severidad de inquisidores. Incluso Covarrubias, en su maravilloso Tesoro de la lengua castellana o española (1611), definió el asunto con pudoroso latín: “Crepitus ventris, del verbo latino pedere”.
En alguna ocasión, estábamos conversando A, B, C y yo, que me asignaré la letra D. Puedo decir que C es mi amigo Gerardo García, erudito él. Por prudencia no puedo decir quiénes eran A y B. Bebíamos cervezas al aire libre, andábamos alegres, y de pronto A, tal vez por accidente, soltó un sonoro y eficaz cuesquezuelo. Todos reímos. Pasó un rato y B, animado por el ejemplo de A, emitió el suyo, menos estentóreo pero igualmente gracioso. Luego siguió D, quien no quedó a la zaga en materia de estridencia, tratando con eso de animar a C (Gerardo García), quien en vez de seguir con el concierto se llevó las manos a la cabeza, mesó su abundante pelo y dijo con incrédulo y agudo énfasis:
—¡Se perdió el decoro! ¡Se perdió el decoro! ¡Se perdió el decoro! ¡Se perdió el decoro!
Por supuesto que esa frase fue lo que más nos hizo reír durante aquella noche.