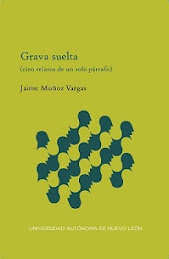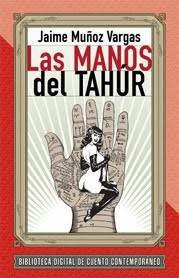He descrito ya, no recuerdo cuándo ni dónde, que la fama de volcán que tenía Ricardo Garibay (1923-1999) no me impidió acercarme a él para pedirle una entrevista. No sé cómo le hice, pero nervioso y todo me acerqué para solicitar que platicáramos. Yo no tenía qué perder, así que con algo de cinismo me aproximé a él luego de que despachó una conferencia mañanera en el paraninfo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi sorpresa fue grande cuando dijo que estaba cansado, pero que me esperaba en el café de su hotel a las cinco de la tarde. Y allá fui. Creo que aquello ocurrió en 1993 o 94. Conversé con Garibay como tres horas, luego publiqué la larga entrevista y nunca se la mandé, pues me daba pavor imaginar su opinión sobre el vaciado de las respuestas. Luego lo vi otra vez, cuando lo presenté en una Feria del Libro organizada por la UIA en el Casino de los Industriales, en Torreón.
Por supuesto, mis referencias sobre este escritor hidalguense eran varias y diversas antes de conocerlo: lo había leído (La casa que arde de noche, Beber un cáliz), lo había visto en la tele (sus huraños monólogos en Imevisión) y lo leía muy seguido, casi cada semana, en su columna de Proceso. Debido a esos antecedentes, porque el viejo era duro de roer y no se doblaba con cualquier sabandija, mi encuentro con él fue revelador: lejos de ser bronco me trató con una deferencia que hasta la fecha me impresiona.
Por todo eso veo con gusto que ahora lo estén recordando a propósito de su décimo aniversario luctuoso. No fue, por su carácter, el más celebrado de los escritores mexicanos, pero creo que su obra se irá imponiendo como una de las más consistentes en la narrativa mexicana del siglo XX. De hecho, poco a poco, apagado el vendaval de su personalidad en vivo, va quedando lo mejor de aquel hombre: su literatura, una literatura que nos introduce a mundos recios y realistas, al fango, al dolor y la violencia, a la desolación del ser humano frente al ser humano. Sobre él han opinado muchos que lo conocieron y que, como yo, probaron que su gesto agrio era tal vez la coraza tras la que se escondía un sujeto con grandes deseos de conversar y compartir experiencias. Ahora, pues, al cumplir diez años de muerto, nada como echarle un ojo a cualquiera de sus libros, que por otro lado no son densos ni aparatosos.
Para dibujar mejor a Garibay traigo cuatro instantáneas de colegas suyos que lo trataron y lo leyeron: “Ricardo Garibay aparece como un artesano riguroso de la palabra eclipsado por la fuerza de una personalidad malhumorada, a veces estrepitosa, orgullosa hasta el enfado. Algo en él recuerda a Ernest Hemingway: el culto del hombre rudo, la devoción machista, aparejada a un deportivo virtuosismo del cuento real. Era, ¿quién lo duda?, un asceta del sueño y de la fantasía, a los que nunca sucumbió. Su musa no venía del trasmundo: era mundana e hiperrealista. Se complacía en los diálogos callejeros, en las pendencias del pugilato, en los discretos encantos de la miseria y en las variedades de la experiencia arrabalera, en la fauna y en la comedia urbana” (Adolfo Castañón). “Con todo y su aspereza, sus modos de relación en los que solió primar la jactancia, hizo amigos buenos que le durarían toda la vida. Su inteligencia fue sólida y flexible, ávida de novedades y leal a sus pasiones” (Juan José Reyes). “A pesar de que haya sido un hereje, hecho por el cual no fuera tan reconocido como se lo merece, Garibay utilizó el lenguaje del vulgo para hacer grandes obras maestras, ese lenguaje que se hereda del pueblo, de la gente que hace la lengua”, (Agustín Ramos). “Garibay era un torrente de talento y cultura, de justa agresividad. Implacable y severo, no toleraba torpezas ni lo impresionaban los talentos surgidos al amparo de la publicidad” (René Avilés Fabila). Como podemos apreciar, la admiración por Ricardo Garibay sigue creciendo, lenta pero ininterrumpidamente.
Por supuesto, mis referencias sobre este escritor hidalguense eran varias y diversas antes de conocerlo: lo había leído (La casa que arde de noche, Beber un cáliz), lo había visto en la tele (sus huraños monólogos en Imevisión) y lo leía muy seguido, casi cada semana, en su columna de Proceso. Debido a esos antecedentes, porque el viejo era duro de roer y no se doblaba con cualquier sabandija, mi encuentro con él fue revelador: lejos de ser bronco me trató con una deferencia que hasta la fecha me impresiona.
Por todo eso veo con gusto que ahora lo estén recordando a propósito de su décimo aniversario luctuoso. No fue, por su carácter, el más celebrado de los escritores mexicanos, pero creo que su obra se irá imponiendo como una de las más consistentes en la narrativa mexicana del siglo XX. De hecho, poco a poco, apagado el vendaval de su personalidad en vivo, va quedando lo mejor de aquel hombre: su literatura, una literatura que nos introduce a mundos recios y realistas, al fango, al dolor y la violencia, a la desolación del ser humano frente al ser humano. Sobre él han opinado muchos que lo conocieron y que, como yo, probaron que su gesto agrio era tal vez la coraza tras la que se escondía un sujeto con grandes deseos de conversar y compartir experiencias. Ahora, pues, al cumplir diez años de muerto, nada como echarle un ojo a cualquiera de sus libros, que por otro lado no son densos ni aparatosos.
Para dibujar mejor a Garibay traigo cuatro instantáneas de colegas suyos que lo trataron y lo leyeron: “Ricardo Garibay aparece como un artesano riguroso de la palabra eclipsado por la fuerza de una personalidad malhumorada, a veces estrepitosa, orgullosa hasta el enfado. Algo en él recuerda a Ernest Hemingway: el culto del hombre rudo, la devoción machista, aparejada a un deportivo virtuosismo del cuento real. Era, ¿quién lo duda?, un asceta del sueño y de la fantasía, a los que nunca sucumbió. Su musa no venía del trasmundo: era mundana e hiperrealista. Se complacía en los diálogos callejeros, en las pendencias del pugilato, en los discretos encantos de la miseria y en las variedades de la experiencia arrabalera, en la fauna y en la comedia urbana” (Adolfo Castañón). “Con todo y su aspereza, sus modos de relación en los que solió primar la jactancia, hizo amigos buenos que le durarían toda la vida. Su inteligencia fue sólida y flexible, ávida de novedades y leal a sus pasiones” (Juan José Reyes). “A pesar de que haya sido un hereje, hecho por el cual no fuera tan reconocido como se lo merece, Garibay utilizó el lenguaje del vulgo para hacer grandes obras maestras, ese lenguaje que se hereda del pueblo, de la gente que hace la lengua”, (Agustín Ramos). “Garibay era un torrente de talento y cultura, de justa agresividad. Implacable y severo, no toleraba torpezas ni lo impresionaban los talentos surgidos al amparo de la publicidad” (René Avilés Fabila). Como podemos apreciar, la admiración por Ricardo Garibay sigue creciendo, lenta pero ininterrumpidamente.