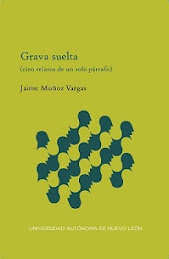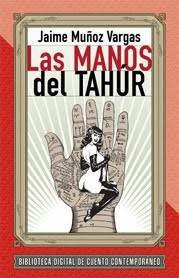¿Qué mal, qué catástrofe, qué ruina, qué debacle, qué cataclismo, qué demonios, en fin, hace falta que le pase a México para que comprobemos que sus gobiernos ya no pueden maniobrar y sólo tensan más y más el hilo de la simulación? Porque nunca como ahora un ocupante de la presidencia, haiga llegado como haiga llegado a ese pedestal, tuvo que hablar con tanta falsedad como a diario lo hace Calderón. Sus discursos, multiplicados campanudamente por la tele, son sartas ora de regaños, ora de triunfalismos sin cafeína, ora de resignaciones, ora de lo que sea, menos de aceptación contundente e inequívoca del desastre al que nos arrojó no tanto la crisis del exterior, sino los sucesivos gobiernos que hemos padecido, mafias que combinan lo político y lo empresarial para hacer negocios con la cosa pública.
Soy de los que creen que el antiguo régimen, el llamado priato o familia revolucionaria, tronó en el sexenio de De la Madrid. A partir de allí, con el salinismo como embrague, comenzó la Tremenda Rapiña que quintaesenció los peores hábitos de la corrupción mexicana. El tráfico de influencias agarró vuelo, los partidos se convirtieron en negocios y los bienes de la nación comenzaron a ser saqueados y/o vendidos, que para el caso es lo mismo. Hubo en el foxato un remedo de esperanza, un sainete dizque transicional encabezado por un orate que en el cortísimo plazo fue castigado con el descrédito y una votación en contra revertida sólo con chanchullos que permitieron la instalación de la camorra hoy gobernante. Mientras eso ocurría, la cuerda de la simulación se tensaba y se tensaba hasta llegar casi a su límite de resistencia. En estos días, la economía que es espejo de desastre no deja de emitir signos desalentadores. A diario vemos que los despidos, que los precios, que la inversión y sus adláteres nublan más el firmamento para los mexicanos, sobre todo para aquellos que atávicamente han vivido en la miseria y, ahora, para muchos que de golpe pierden sus empleos y quedan a merced de la penuria.
Los datos que dio ayer el Inegi no acarician ni mínimamente los corazones más optimistas. Si alguien creía en la recuperación, la mala, la pésima noticia es que dicho oxígeno no está a la vista. Al contrario, el segundo tercio del año registró una contracción del 10.3 por ciento, lo que traducido al español callejero significa que ya superamos para abajo la crisis del 95, cuando en el segundo tercio de ese año la economía se contrajo un 9.2 por ciento.
Sé que no hay recetas, que los especialistas opinan esto o lo otro y polemizan, se contradicen, debaten apoyados en la escuela económica de sus simpatías. Un primer paso, sin embargo, para comenzar la etapa de la recuperación (con lo que hago evidente mi cuota ya residual de optimismo) es asimilar la parte de culpa que nos corresponde como ciudadanos. Allá, en Gran Allá, no van a cambiar, así que tal vez a ras de tierra es quizá donde está el utópico remedio. Y digo utópico porque toda forma de cambio profundo a la estructura dominante no se dará con la buena intención del ciudadano afectado ya sádicamente por los gobiernos. No basta pues que la buena intención sea mayoritaria si se dispersa y tira para cualquier rumbo. El asunto de la participación es complejo, lo sé, pero un primer asomo de orientación política es no volver jamás a creer en los que históricamente hemos creído. No es por allí. Y no estoy seguro de que sea por otro rumbo, pero al menos por el de los dos regímenes que ya nos han gobernado es claro que no tenemos escapatoria.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval), la población en estado de shock por pobreza es del 47.4 por ciento, es decir, 50.6 millones (¡millones!) de mexicanos. Ante eso no queda más remedio: hay que descreer urgentemente, ya.
Soy de los que creen que el antiguo régimen, el llamado priato o familia revolucionaria, tronó en el sexenio de De la Madrid. A partir de allí, con el salinismo como embrague, comenzó la Tremenda Rapiña que quintaesenció los peores hábitos de la corrupción mexicana. El tráfico de influencias agarró vuelo, los partidos se convirtieron en negocios y los bienes de la nación comenzaron a ser saqueados y/o vendidos, que para el caso es lo mismo. Hubo en el foxato un remedo de esperanza, un sainete dizque transicional encabezado por un orate que en el cortísimo plazo fue castigado con el descrédito y una votación en contra revertida sólo con chanchullos que permitieron la instalación de la camorra hoy gobernante. Mientras eso ocurría, la cuerda de la simulación se tensaba y se tensaba hasta llegar casi a su límite de resistencia. En estos días, la economía que es espejo de desastre no deja de emitir signos desalentadores. A diario vemos que los despidos, que los precios, que la inversión y sus adláteres nublan más el firmamento para los mexicanos, sobre todo para aquellos que atávicamente han vivido en la miseria y, ahora, para muchos que de golpe pierden sus empleos y quedan a merced de la penuria.
Los datos que dio ayer el Inegi no acarician ni mínimamente los corazones más optimistas. Si alguien creía en la recuperación, la mala, la pésima noticia es que dicho oxígeno no está a la vista. Al contrario, el segundo tercio del año registró una contracción del 10.3 por ciento, lo que traducido al español callejero significa que ya superamos para abajo la crisis del 95, cuando en el segundo tercio de ese año la economía se contrajo un 9.2 por ciento.
Sé que no hay recetas, que los especialistas opinan esto o lo otro y polemizan, se contradicen, debaten apoyados en la escuela económica de sus simpatías. Un primer paso, sin embargo, para comenzar la etapa de la recuperación (con lo que hago evidente mi cuota ya residual de optimismo) es asimilar la parte de culpa que nos corresponde como ciudadanos. Allá, en Gran Allá, no van a cambiar, así que tal vez a ras de tierra es quizá donde está el utópico remedio. Y digo utópico porque toda forma de cambio profundo a la estructura dominante no se dará con la buena intención del ciudadano afectado ya sádicamente por los gobiernos. No basta pues que la buena intención sea mayoritaria si se dispersa y tira para cualquier rumbo. El asunto de la participación es complejo, lo sé, pero un primer asomo de orientación política es no volver jamás a creer en los que históricamente hemos creído. No es por allí. Y no estoy seguro de que sea por otro rumbo, pero al menos por el de los dos regímenes que ya nos han gobernado es claro que no tenemos escapatoria.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval), la población en estado de shock por pobreza es del 47.4 por ciento, es decir, 50.6 millones (¡millones!) de mexicanos. Ante eso no queda más remedio: hay que descreer urgentemente, ya.