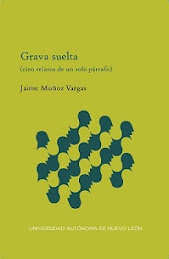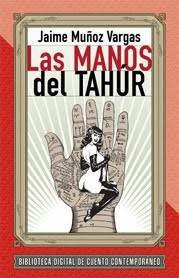Ojos en la sombra es el título del libro que hoy presentaré en el foyer del Teatro Nazas. Allí reuní diez cuentos que da alguna manera son hermanos de los diez contenidos en Las manos del tahúr, libro publicado hacia 2005 por el Instituto Sonorense de Cultura. Por la extensión, por el tono, por las temáticas y por otros rasgos, los veinte cuentos de ambos títulos guardan afinidades que algún día me obligarán a juntarlos en un solo libro. Ojos en la sombra fue publicado en 2007 por la UAdeC en la Colección Siglo XXI Escritores coahuilenses. Me harán el favor de presentarlo Gerardo Segura y Daniel Lomas, y aprovecho este espacio para convidar a mis tres lectores de Ruta Norte. A mis enemigos no los invito, pues temo que no cabrían en el Nazas.
Al final de Ojos en la sombra dejé plantado un colofón. No sé todavía si fue un error, pero tales palabras testimonian lo que pensaba del cuento entre el 2000 y el 2005, periodo en el que urdí las historias de ese libro. Es, lo sé, una idea rígida, pero la sigo pensando necesaria en estos tiempos de indiferencia a las reglitas básicas de un género nacido, como el soneto, con lineamientos que lo hacen ser lo que es, de ahí que no acatarlos da como resultado otra cosa, no un cuento aunque le llamemos cuento. Traigo esas palabras finales y enfatizo la invitación a mis amigos; nos vemos hoy a las ocho en el Nazas. En este momento ya preparo los canapés. No falten.
“Sospecho que cunde en estos días cierto ruido en torno al perfil del cuento clásico. Las nuevas rutas de este género (eternamente abierto a la legítima experimentación, al refrescamiento de la forma y hasta a la temeridad del anticuento) han estimulado sin embargo la desordenada idea de que un cuento es cualquier historia más o menos breve, provista de una solitaria anécdota y surtida con pocos personajes. En efecto, tales rasgos son caros al cuento clásico pero también son —subrayo que para mí— insuficientes cuando pretendo abrazarlo a plenitud. Creo con Piglia y con muchos otros narradores/críticos que en todo cuento fluyen dos historias: una evidente y otra filtrada en los intersticios del asunto eje; creo también con el autor de Plata quemada que todo cuento camina hacia adelante pero tiene dos rostros o, si se prefiere, posee ojos en la nuca, lo que le permite avanzar sin dejar de ver un solo momento hacia atrás; creo en la imbatible maquinaria del principio, el medio y el fin incluso en los microrrelatos; creo que cada pieza brilla más si incorpora algún relente de cuidadosa ambigüedad; creo en el fabuloso poderío del recconto; creo que con sutileza deben sembrarse varios pormenores cargados de “proyección ulterior”, como recomendó otro argentino algo famoso; creo por último que en las líneas finales deberá apoyarse el brazo de palanca que empuje hacia la superficie lo maliciosamente enunciado en el corpus de un relato; lo demás —si hay ‘demás’— es encanto, intuición, lo que se trae o no se trae, el tempo, lo que no se puede explicar, el misterioso ‘no sé qué’. En esas cinco o seis ideas esquemáticas se alberga, a mi juicio, la modesta pero eficaz noción de esta estructura vigilada que en 269 páginas desmenuzó, mejor que muchos, Enrique Anderson Imbert (Teoría y práctica del cuento, Ariel, Barcelona, 1992) y que mi amigo David Lagmanovich —¡también argentino!— me enseñó a mirar con microscopio en su Estructuras del cuento hispanoamericano (Universidad Veracruzana, Xalapa, 1989).
No sé si esa sencilla preceptiva fue acatada, así sea parcialmente, en el caso de las diez piezas que configuran este libro. Al menos lo intenté, pues no deseo trazar historias deshuesadas, ‘prosa poética’, ocurrencias pasadas de contrabando como cuentos. Todo sea por reiterar(me) —sin moraleja, sin terquedad, sin afán didáctico— el carácter vertical, punzante y aerodinámico de este género hoy minusvalorado por el marketing editorial pero digno de todos los aprecios: el cuento, el cuento clásico (Comarca Lagunera, marzo y 2003)”.
Al final de Ojos en la sombra dejé plantado un colofón. No sé todavía si fue un error, pero tales palabras testimonian lo que pensaba del cuento entre el 2000 y el 2005, periodo en el que urdí las historias de ese libro. Es, lo sé, una idea rígida, pero la sigo pensando necesaria en estos tiempos de indiferencia a las reglitas básicas de un género nacido, como el soneto, con lineamientos que lo hacen ser lo que es, de ahí que no acatarlos da como resultado otra cosa, no un cuento aunque le llamemos cuento. Traigo esas palabras finales y enfatizo la invitación a mis amigos; nos vemos hoy a las ocho en el Nazas. En este momento ya preparo los canapés. No falten.
“Sospecho que cunde en estos días cierto ruido en torno al perfil del cuento clásico. Las nuevas rutas de este género (eternamente abierto a la legítima experimentación, al refrescamiento de la forma y hasta a la temeridad del anticuento) han estimulado sin embargo la desordenada idea de que un cuento es cualquier historia más o menos breve, provista de una solitaria anécdota y surtida con pocos personajes. En efecto, tales rasgos son caros al cuento clásico pero también son —subrayo que para mí— insuficientes cuando pretendo abrazarlo a plenitud. Creo con Piglia y con muchos otros narradores/críticos que en todo cuento fluyen dos historias: una evidente y otra filtrada en los intersticios del asunto eje; creo también con el autor de Plata quemada que todo cuento camina hacia adelante pero tiene dos rostros o, si se prefiere, posee ojos en la nuca, lo que le permite avanzar sin dejar de ver un solo momento hacia atrás; creo en la imbatible maquinaria del principio, el medio y el fin incluso en los microrrelatos; creo que cada pieza brilla más si incorpora algún relente de cuidadosa ambigüedad; creo en el fabuloso poderío del recconto; creo que con sutileza deben sembrarse varios pormenores cargados de “proyección ulterior”, como recomendó otro argentino algo famoso; creo por último que en las líneas finales deberá apoyarse el brazo de palanca que empuje hacia la superficie lo maliciosamente enunciado en el corpus de un relato; lo demás —si hay ‘demás’— es encanto, intuición, lo que se trae o no se trae, el tempo, lo que no se puede explicar, el misterioso ‘no sé qué’. En esas cinco o seis ideas esquemáticas se alberga, a mi juicio, la modesta pero eficaz noción de esta estructura vigilada que en 269 páginas desmenuzó, mejor que muchos, Enrique Anderson Imbert (Teoría y práctica del cuento, Ariel, Barcelona, 1992) y que mi amigo David Lagmanovich —¡también argentino!— me enseñó a mirar con microscopio en su Estructuras del cuento hispanoamericano (Universidad Veracruzana, Xalapa, 1989).
No sé si esa sencilla preceptiva fue acatada, así sea parcialmente, en el caso de las diez piezas que configuran este libro. Al menos lo intenté, pues no deseo trazar historias deshuesadas, ‘prosa poética’, ocurrencias pasadas de contrabando como cuentos. Todo sea por reiterar(me) —sin moraleja, sin terquedad, sin afán didáctico— el carácter vertical, punzante y aerodinámico de este género hoy minusvalorado por el marketing editorial pero digno de todos los aprecios: el cuento, el cuento clásico (Comarca Lagunera, marzo y 2003)”.






























.JPG)