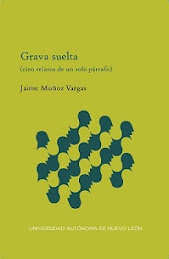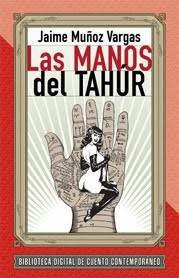Va la colaboración al número anterior de la revista Nomádica:
Papel del papel
La invención de la escritura trajo consigo la necesidad de perpetuarla. Los primeros escritores, por llamar de una manera cómoda a quienes escribieron en el borroso pasado, se vieron de inmediato ante ese problema: ¿qué hacer para que los signos permanezcan en la materia, qué hacer para que no se evaporen con el paso del tiempo que todo lo carcome? Cualquier libro o enciclopedia que nos hable de la historia de la escritura consigna las variadas respuestas que muchas civilizaciones dieron a esa necesidad: tablas de arcilla, trozos de madera, pequeños bloques de roca, algún metal blando, cuero de animal, papiro, diversos fueron los recipientes físicos de la palabra escrita. Ninguno, sin embargo, lo suficientemente fuerte y duradero y accesible y maleable como esa pasta que desde China cubrió al mundo: el papel.
No era, no es el papel la materia más sólida ni la más resistente al tiempo y a los elementos, pero a diferencia de otras superficies susceptibles de ser usadas para escribir, tiene atributos que la hacen, o la hacían, inmejorable: porosidad exacta para asimilar el contacto de la tinta, delgadez perfecta, peso ínfimo, resistencia muy decorosa y precio bajo; todas esas condiciones garantizaban la perdurabilidad de la escritura, dado que el deterioro de una obra podía subsanarse con una copia, o varias copias, del contenido. Desde su invención, el papel fue sin duda el soporte favorito de quienes querían dejar un testimonio escrito, cualquiera que fuese. Así, ya durante la Edad Media había una poderosa cantidad de bibliotecas en los monasterios y un ejército de “impresores”, que es el nombre que hoy les podemos dar un poco en broma a los copistas (o copiadores) de libros. Esos hombres, como bien lo quiere retratar El nombre de la rosa (la novela o el film), pasaban sus días transcribiendo uno por uno los libros importantes para salvaguardar al conocimiento de la humedad y la polilla, los mejores aliados del tiempo, feroz deteriorador del papel.
El esfuerzo de los copistas rindió el fruto deseado: los libros que tal o cual persona u orden religiosa consideraba fundamentales, eran multiplicados a mano, lo que garantizaba la vida del volumen, la vida de su contenido, una vida que estaba más allá de la finitud humana. La escritura, así, gracias a esa materia prima delicada, económica y resistente, tuvo al fin la certeza de comunicar el saber de manera transgeneracional, ágil y eficaz. Pero, pese a los notables afanes del copismo manual, cada librote tardaba en tener un gemelo tanto como demorara cada copista en transcribirlo. Aunque seamos concientes de que nuestro concepto del tiempo y la tardanza es muy distinto al medieval, no deja de ser legítimo calificar de “lento” al proceso mediante el cual los libros se multiplicaban. De ahí el valor de cada ejemplar, pues todo era hecho a mano, letra por letra, palabra por palabra, hoja por hoja.
A esta “lentitud” le puso brutal remedio la imprenta de tipos móviles. Un molde con una o dos columnas de texto, unas cuantas decenas de caracteres de metal, una prensa, tinta y papel, fueron los instrumentos que acabaron por hacer obsoleto el oficio de copista. A la calca a mano le sucedió la reproducción mecánica; eso fue un pequeño paso para Gutenberg, pero un salto de Bob Beamon para la humanidad: al fin la escritura tenía un recipiente perfecto, el envase ideal para vaciar allí palabras. Cada página era compuesta por el número de caracteres que demandara, y esa forma fija quedaba físicamente multiplicada, como un grabado, tantas veces como fuera necesario. El libro no sólo bajó de precio en ese buen ejemplo de producción en serie, sino que permitió una distribución más rica de los ejemplares y una vertiginosa democratización del conocimiento.
La galaxia de Gutenberg, es decir, la Era del conocimiento codificado con tinta sobre papel, llega hasta nuestros días, sigue entre nosotros como si nada, como si no viviéramos ya, de una manera repentina, en la galaxia de Gates. Pese a la digitalización de nuestras vidas, el papel sigue allí, en millones de documentos, en libros, periódicos, folletos, carteles, facturas, boletos, cuadernos, diplomas, cheques, billetes, postales, estados de cuenta, convenios, herencias, códigos, actas, recibos de honorarios, notas de remisión, cómics y en revistas como ésta en la que aquí me comunico.
Recién estuve en la edición veinte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si bien ya son vendidos muchos discos compactos con nutrida información, el protagonista de la fiesta sigue siendo el libro gutenberiano. ¿Cuál será el destino del papel? ¿Qué tanto bien o qué tanto daño provocará al ambiente si lo sustituimos por el plástico de las computadoras y los discos? Son preguntas muy grandes como para responderlas con mi débil intuición. Lo único que sé es que el papel del papel ha sido determinante como dinamo del conocimiento humano y por eso siempre trato de respetarlo. Tan grave como tirar el agua es tirar el papel, creo. De hecho, en el fondo son la misma cosa.
skip to main |
skip to sidebar


Polvo somos (treinta relatos futbolísticos), Axial-Arteletra, México, 2014.

Monterrosaurio, Arteletra (Colección 101 Años No. 9), Torreón, 2008, 64 pp.

Tientos y mediciones, breve paseo por la reseña periodística, UIA Torreón-Icocult, Torreón, 2004, 181 pp.

Juegos de amor y malquerencia, Joaquín Mortiz (Narradores contemporáneos), México, 2003 (primera reimpresión octubre 2003), 130 pp.

Quienes esperan, Iberia Editorial, Torreón, 2002, 14 pp.

Salutación de la luz, Iberia Editorial, Torreón, 2001, 20 pp.

La ruta de los Guerreros. Vida, pasión y suerte del Santos Laguna, Colorama, Torreón, 1999, 340 pp.

Filius, adagio para mi hija, Iberia Editorial, Torreón, 1997, 24 pp.

El augurio de la lumbre,Teatro Isauro Martínez-Instituto Nacional de Bellas Artes-Universidad de Guadalajara, Torreón, 1990, 120 pp.
Literatura y medios de comunicación
Vistas totales a Ruta Norte
Translate, traduire, översätt, übersetzen, переводить, tradurre
Libros de la SEC
QR Ruta Norte Laguna
Podcast Leyenda Morgan
Libro Ibero 40
Acequias # 92
Sobre Jaime Muñoz Vargas

- Jaime Muñoz Vargas (Gómez Palacio, Dgo., 1964)
- Es escritor, maestro y editor. Entre otros libros, ha publicado El principio del terror (novela, 1998), Juegos de amor y malquerencia (novela, 2003), Pálpito de la sierra tarahumara (poesía, 1997), Filius (poesía, 1997) El augurio de la lumbre (cuentos, 1989), Tientos y mediciones (periodismo, 2004), Guillermo González Camarena (biografía, 2005), Las manos del tahúr (cuentos, 2006), Polvo somos (cuentos, 2006), Ojos en la sombra (cuentos, 2007); Monterrosaurio (microtextos, 2008), Nómadas contra gángsters (periodismo, 2008), Leyenda Morgan (cuentos, 2009), Grava suelta (cuentos, 2017) y Parábola del moribundo (novela, 2009); algunos de sus microrrelatos aparecen en la antología La otra mirada (2005) publicada en Palencia, España. Ha ganado los premios nacionales de Narrativa Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), de cuento de San Luis Potosí (2005), de cuento Gerardo Cornejo (2005) y de novela Rafael Ramírez Heredia (2009); fue finalista en el Nacional de novela Joaquín Mortiz 1998. Textos suyos han aparecido en publicaciones de México, Argentina y España. Maestro y coordinador editorial de la Universidad Iberoamericana Torreón.
Contacto
rutanortelaguna@yahoo.com.mx
La Tinta
Posts de más reciente interés
-
Como la novela, el cuento es un recipiente igualmente capaz de contener el habla y los comportamientos sociales del presente. Tiene en est...
-
Considero que Alfredo Máynez y Renata Chapa son profesionistas con gran intuición antropológica. Sin ánimo de apantallar aunque suene apanta...
-
Soy un tipo de muy bajo entusiasmo ante los furores colectivos, y el eclipse no fue la excepción. Meses antes del 8 de abril, quizá allá p...
-
Un video de YouTube —siempre he querido usar videos de YouTuve como tema de conversación y de escritura— expone el pleito sostenido entre lo...
-
La literatura —e incluyo en ella, aunque de ligas ciertamente menores, a la composición de canciones populares o “comerciales”—, hace uso ...
-
En “El eclipse”, de Augusto Monterroso, el foco de la atención es maliciosamente puesto sobre el fraile. La frase inicial, fatalista, nos ...
-
Entre las tres más famosas novelas cortas de México ubico cuatro: en primer lugar, empatadas, Aura (1962) y Las batallas en el desierto ...
-
Se habrán dado cuenta de que con frecuencia enuncio frases como estas: “Hace unos días leí…”, “Recién he leído…”, “Acabo de leer…” y otras...
-
El título es, adrede, polisémico. Me refiero con él a tres ideas, al menos. Una, a la recurrente vuelta de Zitarrosa en mi soledad; dos, a q...
-
“El desafío”, cuento de Mario Vargas Llosa publicado en Los jefes (1959), primer libro del escritor peruano, es una evidencia más de la b...
Historias de camiseta
Cuaderno Laprida
Las manos del tahúr
Polvo somos

Polvo somos (treinta relatos futbolísticos), Axial-Arteletra, México, 2014.
Parábola del moribundo
Leyenda Morgan
Archivo muerto
-
►
2023
(122)
- ► septiembre (12)
-
►
2022
(116)
- ► septiembre (6)
-
►
2021
(107)
- ► septiembre (8)
-
►
2020
(112)
- ► septiembre (9)
-
►
2019
(102)
- ► septiembre (7)
-
►
2018
(109)
- ► septiembre (10)
-
►
2017
(109)
- ► septiembre (10)
-
►
2016
(115)
- ► septiembre (10)
-
►
2015
(127)
- ► septiembre (13)
-
►
2014
(130)
- ► septiembre (7)
-
►
2013
(90)
- ► septiembre (3)
-
►
2010
(284)
- ► septiembre (30)
-
►
2009
(279)
- ► septiembre (25)
-
►
2008
(287)
- ► septiembre (24)
-
▼
2007
(295)
- ► septiembre (27)
-
▼
enero
(24)
- Sobre el papel en Nomádica
- Un Garfias recobrado
- As del desempleo
- Populismo bueno
- Algunas efemérides del 07
- Cierren las puertas
- Letras a contracorriente
- Julio en enero
- Ciudad tomada
- Caza de hormigas
- Domingo en Gómez
- Merolico de libros
- Poniatowska a todo tren
- Caos con el pipirín
- Relación sadomazorquista
- De la FIL
- Sin hacer gestos
- Terrorismo nixtamalero
- Alerta
- Ruta Paisano
- Rius electoral
- Licencia para matar
- El pelón en su laberinto
- Cifras récord
Raza nostra
- Ismael Carvallo Robledo
- Esquina Babel
- Calle del Orco
- Mosaicos porteños
- Revista Orsai
- Daniel Salinas Basave
- Un espacio propio
- Javier Ramponelli
- Roberto Bardini
- Luis Azpe Pico
- Valeria Zurano
- Intelisport
- Leandro Hidalgo
- Fabián Prol
- José Joaquín Blanco
- Guillermo Martínez
- Francisco Casoledo
- Lilian Elphick
- Diego Muñoz Valenzuela
- Josué Barrera
- Salvador Sáenz
- Fabián Vique
- Vicente Alfonso
- Carlos Castañón
- Frino
- Nadia Contreras
Crónica de Torreón
Pasajeros frecuentes
Mil colaboraciones
Nómadas contra gángsters
Monterrosaurio

Monterrosaurio, Arteletra (Colección 101 Años No. 9), Torreón, 2008, 64 pp.
Habitante del futuro
Tientos y mediciones

Tientos y mediciones, breve paseo por la reseña periodística, UIA Torreón-Icocult, Torreón, 2004, 181 pp.
Juegos de amor y...

Juegos de amor y malquerencia, Joaquín Mortiz (Narradores contemporáneos), México, 2003 (primera reimpresión octubre 2003), 130 pp.
Quienes esperan

Quienes esperan, Iberia Editorial, Torreón, 2002, 14 pp.
Salutación de la luz

Salutación de la luz, Iberia Editorial, Torreón, 2001, 20 pp.
La ruta de los Guerreros

La ruta de los Guerreros. Vida, pasión y suerte del Santos Laguna, Colorama, Torreón, 1999, 340 pp.
El principio del terror
Pálpito de la sierra...
Filius, adagio para mi hija

Filius, adagio para mi hija, Iberia Editorial, Torreón, 1997, 24 pp.
El augurio de la lumbre

El augurio de la lumbre,Teatro Isauro Martínez-Instituto Nacional de Bellas Artes-Universidad de Guadalajara, Torreón, 1990, 120 pp.